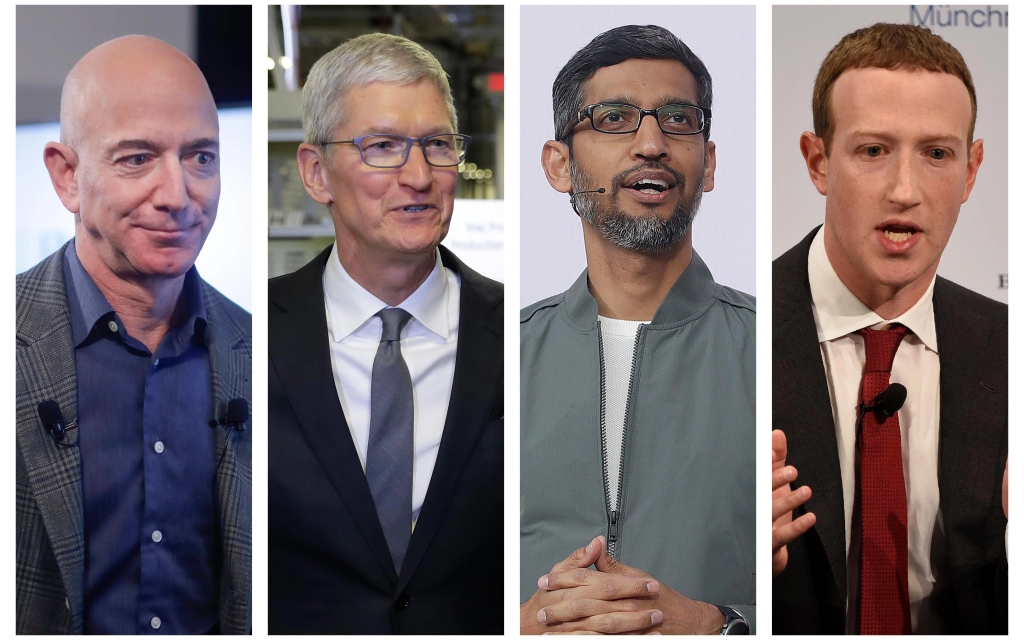La negociación, entendida en términos amplios como un proceso comunicativo entre dos o más actores con necesidades e intereses disímiles que convergen en un objetivo común, exige alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. En el ámbito político, los partidos buscan posicionarse en espacios de representación dentro de una democracia, preservando su identidad a través de programas e ideologías. Tras la última reforma del sistema electoral en Chile, la transición del binominalismo a un pluralismo competitivo ha dado lugar a la conformación de 24 partidos, muchos de los cuales persiguen la representación mediante agrupaciones y pactos. Sin embargo, la combinación del financiamiento público y la supervivencia material de cada formación tiende a distorsionar tanto el proceso de negociación como la representación, obligando a los partidos a recurrir a fórmulas poco convencionales. Así, los negociadores políticos pueden ser percibidos primero como ángeles y, en un instante, como demonios.
De cara al proceso de inscripción 2025, que abarca las primarias, la primera ronda presidencial, la elección del Congreso y la segunda vuelta, el Servicio Electoral (SERVEL) ha establecido un calendario riguroso con fechas, acciones y horas límite. Con el fin de cumplir estos plazos, las organizaciones políticas de todos los sectores se han estructurado en equipos técnicos que, a lo largo de varias sesiones, han buscado consensos en el amplio espectro del sistema partidario.
En este escenario, la noción de ‘unidad’ emerge como un valor central. La suma de fuerzas electorales e ideológicas se percibe como la vía para obtener mejores resultados, aunque ningún partido logra satisfacer en su totalidad sus expectativas, lo que desafía la operatividad de las alianzas establecidas. A pesar de que la unidad es indudablemente la estrategia más eficaz para gobernar, su fragilidad radica en los incentivos que cada partido posee para disolverla, incluso cuando se ha pactado y registrado en el SERVEL.
La premisa fundamental es frenar la tendencia al individualismo partidario sin desdibujar los proyectos o identidades, siempre que exista un objetivo compartido y un liderazgo común. En esta primera parte se examina el ámbito de la derecha, donde no todos convergen en la idea de que la unidad aporte de manera positiva. Así, en 2021, JA Kast ya evidenciaba las dificultades asociadas a una lista única durante el primer proceso constitucional. De igual manera, Chile Vamos, representando a la derecha tradicional, intentó establecer puentes duraderos para las elecciones de 2024 y 2025, buscando alianzas con Republicanos, Sociales Cristianos y Libertarios (extrema derecha), e incluso con los emergentes partidos Demócratas y Amarillos. Sin embargo, estas iniciativas unificadoras no consiguieron resonar adecuadamente entre los sectores ultraderechistas.
El desencuentro se ejemplifica con el caso de la derecha, donde el Senador Francisco Chahuán renunció a Renovación Nacional para competir contra Matthei en una primaria forzada, mientras que el Senador Luciano Cruz-Coke se retiró de la contienda, y Rodolfo Carter terminó postulándose por el Senado a través de Republicanos en la Araucanía. Dichas decisiones evidencian cómo la falta de unidad ha llevado a que distintos actores, principalmente Republicanos, Sociales Cristianos y Nacional Libertarios, prioricen intereses individuales sobre una estrategia común, poniendo en relieve su tendencia a socavar a la derecha tradicional.
Otro caso revelador es el de Franco Parisi, cuyo partido, fundado por él mismo, representa a quienes desconfían de la élite política. Su candidatura, percibida como un emprendimiento con tintes económicos, atrae a un voto protesta o antisistema, caracterizado por ser poco ideológico y a menudo asociado a campañas desde el exterior. En sectores populares, Parisi es visto como un personaje audaz, a pesar de que su imagen ha sido vulnerada con calificativos que lo asocian indefinidamente a la ‘choreza’.
De este modo, cerca de 9 millones de electores que observan la derecha –junto a un contingente adicional de aproximadamente 4 millones de votantes potencialmente pendulares del centro o la izquierda– evaluarán, de forma favorable o desfavorable, el reciente proceso de negociación y acuerdos entre partidos. Este electorado, que tiene una señalada tendencia a abstenerse en la primera vuelta, pondrá en valor propuestas que aborden problemas cruciales como la delincuencia, mientras que las disputas internas y los desacuerdos se evidenciarán en la forma de alianzas fragmentadas que, aunque en conjunto podrían sumar más eficacia electoral, diluyen la imagen de unidad.
Se avecinan, por tanto, tanto propuestas sólidas como acuerdos cuestionables, y será el voto ciudadano, en su carácter obligatorio, el que determine el destino de estas estrategias. Algunos electores actuarán como salvadores o como críticos severos en un escenario donde la negociación y sus fallos repercutirán en la configuración del futuro político del país.
Autor: Jorge Rojas